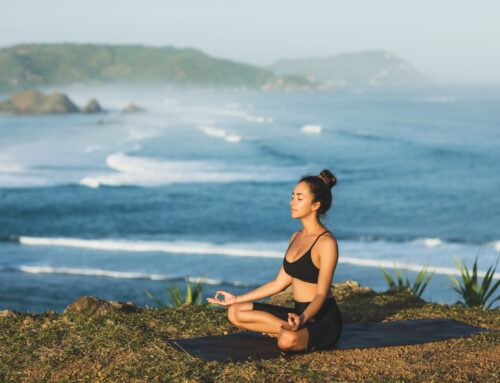Regresé después de un tiempo a Portugal. Cada vuelta era en sí misma una aventura y los paisajes desde la ventanilla empezaban a lucirse en mi memoria con exhaustiva libertad. Como en ocasiones anteriores, a medida que la distancia iba perdiendo su efecto totémico, el olvido fenecía con recuerdos de la infancia, de mi familia, de esos años sentado cerca de los mayores escuchando historias al caer la tarde. El olor de los libros aquellos años determinó mi manera de ver el mundo.
Al llegar a la estación de Lisboa, me trasladé de nuevo al trasiego de maletas, a nuestros juegos de contar viajeros y a las advertencias nerviosas de mis padres para no perder el trasbordo que nos debía llevar a Azinhaga.
En aquellos años, el primero en recibirnos al llegar siempre era mi abuelo, con ese aire de persona tranquila, con esa sonrisa de mil viajes en libros y un andar de poeta atrapado en prosa con un pesado premio Nobel. No he olvidado cada gesto, cada mirada, cada palabra de nuestras conversaciones. Él siempre me ayudó a entender cómo era vivir en esta realidad ilusoria, huidiza, a través de parábolas sostenidas en la imaginación, la compasión y la ironía. Apreciaba esas largas conversaciones nacidas improvisadas, a la luz de mi insaciable curiosidad y de una elocuencia pertinaz. Con la edad, su discurso se fue haciendo más profundo y no era extraño que me insistiera en que prestara más atención a las cosas. Prestar atención al momento presente y tener conciencia de ello, me decía, aportaba un aire de humanidad hacia uno mismo y hacia los demás. Aprovechar el momento y vivir con disfrute pleno daba el valor justo a cada instante. Hoy, lo efímero del presente es lo que infunde protagonismo a cada una de mis decisiones.
Sus historias eran fruto de una intensa experiencia enraizada en sus orígenes humildes, nutridas siempre de innumerables anécdotas y rebeldías. Me enseñó que el miedo es un obstáculo para entender la vida porque acotaba la posibilidad de ver la realidad en todas sus dimensiones.
Recuerdo en mi infancia cómo el revuelo llegó a mi familia detrás de un título y apenas 500 páginas. Mi abuelo había escrito un libro sobre un tal Jesucristo que fue censurado por el gobierno de su país por ofender a los católicos. No entendió que un país laico vetara la libertad de expresión y su inconformista temperamento lo invitó a emigrar a España. Esta circunstancia despertó en mí un interés irrefrenable hacia Jesús, una figura ignota hasta entonces en mi conocimiento, mientras él se arraigó a una isla indómita donde se resarció ofreciendo luz a la ceguera.
En numerosos atardeceres posteriores, frente al mar, me explicaba que el exilio y el destierro son males que afectan a la humanidad desde tiempos bíblicos, que no miramos a la historia para memorizar que podemos convivir en armonía como seres sociales. Siempre fue tolerante con las diferencias y elogió lo diverso como una fuente inagotable de aprendizaje. Detestaba enérgicamente el sufrimiento… y la envidia. Me hablaba del efecto nocivo de las envidias humanas y cómo terminan arrastrando las humildades del interior. Pensaba, sé ahora que acertadamente, que sólo la lectura y el trato sincero eran remedio eficaz contra las ignorancias.
Como escultor de ideas y palabras, zozobraba a veces en los recuerdos y en sus melancolías, para arribar en sólidos puertos de pensamiento coherente. Combatía sus censuras con revoluciones y me dejaba entrever un halo de nostalgia cuando narraba su paso por la revolución que trajo la democracia a Portugal en el 74, derrocando al ostracismo las intenciones del oxidado dictador Salazar.
Me ayudó a vivir al día y a identificar el dinero como el más incómodo de los compañeros de viaje, comparándolo con un garbanzo metido en el zapato. Me insistía, siempre, en no dejarme llevar por el placer que ofrecía al cubrir mis necesidades y concederle un lugar secundario en mis prioridades. Excepto, puntualizaba, cuando se trate de ayudar a los demás.
Y siempre me causó honda impresión que siendo un maestro de las letras amara con tanta devoción el silencio. Recuerdo la importancia que le daba y me decía que “cuando no se tiene algo que decir lo mejor es callar”… hasta el punto de vivir veinte años en silencio literario.
Sus silencios dejaban escuchar el sonido de Lisboa, ese silbido que hacen las ideas cuando seducen al verbo, el nacimiento de las bondades de mirar al que tienes al lado. Cada página que paso de sus libros me evoca a esos ocasos vespertinos tan puros de vida y tan libres de todo, sin tiempo ni reloj, con mi mochila vacía, sin cargas ni lastres, sólo el silencio… los libros… y su irónica voz leyendo fragmentos entre risas de su Ensaio sobre a cegueira.
Pepa Perez
Ganadora de la Primera edición del Premio “Cuentos para el cambio”