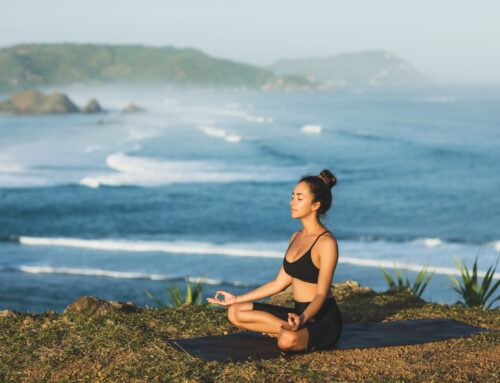Sucedió una vez, en un lejano país, que el rey de aquellas tierras cayó de su caballo y se lastimó severamente.
Tan grave fue la lesión que perdió para siempre el uso de las piernas y se vio obligado a andar, desde entonces, con muletas.
Era un rey joven y arrogante y se sentía disminuido frente a sus súbditos. No podía tolerarlo:
—Si no puedo ser como ellos –se dijo–, haré que ellos sean como yo.
Acto seguido, ordenó bajo pena de muerte, que nadie debía volver a caminar sin muletas jamás.
Los habitantes del reino, temerosos de la crueldad de su soberano, acataron la orden sin protestar. De un día a otro, las calles se llenaron de inválidos y tullidos.
El rey vivió muchos y largos años.
Nuevas generaciones nacieron y crecieron, sin jamás haber visto a alguien caminar libremente.
Y los ancianos fueron desapareciendo, sin atreverse a hablar de sus antiguos paseos, por miedo a sembrar en los jóvenes el peligroso deseo de lo prohibido.
Caminar pasó a ser solo un sueño de ebrios trasnochados, una fantasía de niños o una chochera de viejos… Finalmente, el rencoroso rey murió.
Aunque algunos ancianos intentaron dejar las muletas, no pudieron volver a caminar. Los músculos de sus piernas habían perdido la fuerza y no podían ya sostener su peso.
No demasiado lejos de allí́, en la cima de una montaña, vivía un anciano solitario cuyas piernas se habían mantenido fuertes, pues en sus silenciosos y furtivos paseos por el bosque había continuado caminando sin sostén.
En cuanto oyó la noticia, arrojó las muletas al fuego y bajó la ladera hasta el pueblo, decidido a compartir con otros la recién recuperada libertad.
Pronto descubrió que nadie recordaba ya el antiguo arte del caminar. Instó a otros a que lo imitaran, mostrándoles que era posible.
—Mirad –les dijo–. Es sencillo, tan solo hay que soltar las muletas y sostenerse sobre los pies. Luego se da un paso –continuó– y luego otro.
Los niños y los jóvenes lo miraron maravillados al comienzo, pero luego se propusieron intentarlo. Por supuesto hubo caídas, fuertes golpes, heridas y hasta alguna fractura.
Vinieron los adultos y expulsaron al anciano:
—Vete de aquí–le dijeron–.
¿No ves el daño que les causas?
¡No llenes su joven cabeza con tus tontas fantasías! No te queremos aquí.
El anciano, que no era hombre de pelea, regresó a su cabaña apenado por la certeza de que, pronto, todo lo que sabía se perdería para siempre.
A la mañana siguiente, ocho jóvenes golpearon su puerta. Apoyados sobre sus muletas, refrendaron con sus gestos lo que uno de ellos le dijo:
—Maestro. Quisiéramos aprender de usted. Queremos que nos enseñe a caminar sin muletas.
El anciano rió para sus adentros.
—Yo no soy un maestro –les dijo–. Sólo soy un hombre con memoria que se ha mantenido fiel a sí mismo y que no se ha dejado doblegar por el miedo. —
Enséñanos eso, entonces –dijeron ellos.
El anciano aceptó a los jóvenes bajo su tutela y, sin saber muy bien cómo hacerlo, comenzó́ a enseñarles a caminar sin otro apoyo que sus propias piernas.
Y así́, mientras en el valle hombres y mujeres seguían llevándose a sí mismos con sus muletas, allí́, en las montañas, nació́ un nuevo poblado.
Una comunidad en la que los niños corrían y saltaban.
Una ciudad en la que los jóvenes andaban tomados de las manos y todos se reunían a menudo con la sola intención de compartir una caminata.